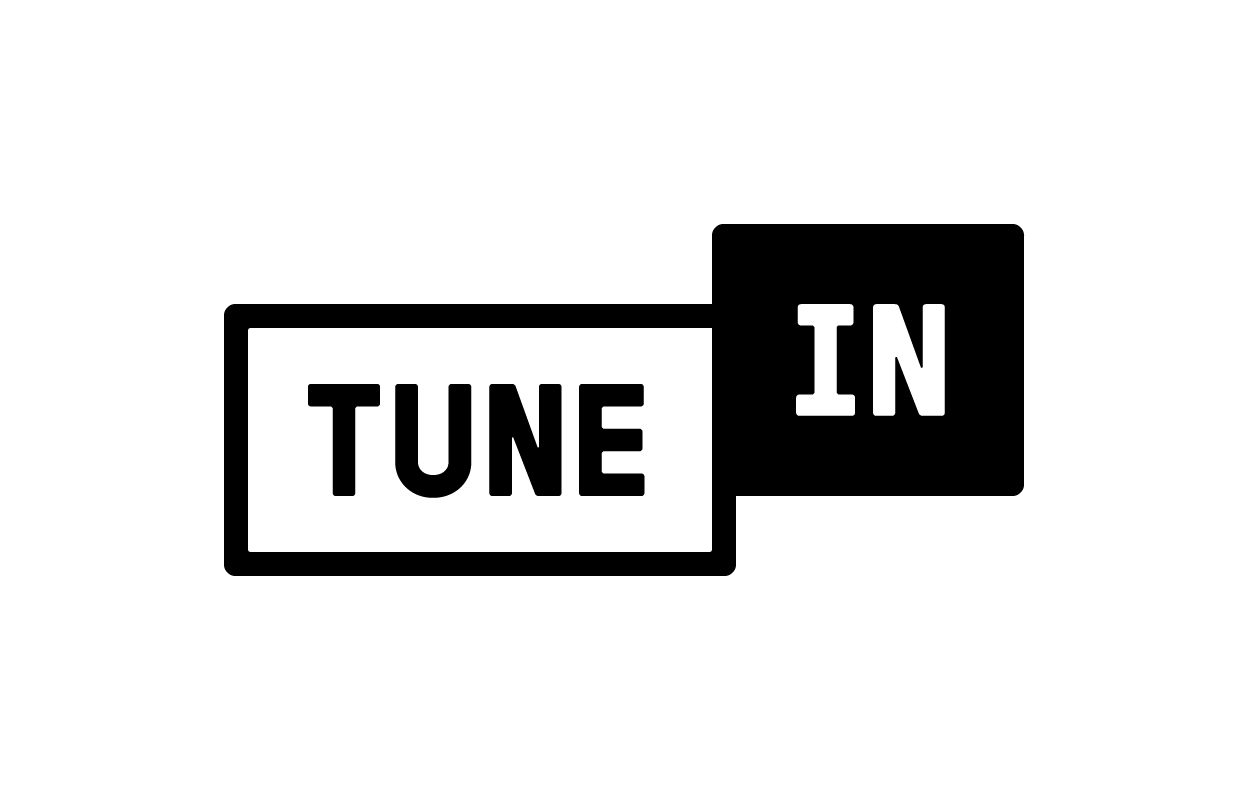“Llegó El Jefe”, escuchó el muchacho que gritaron desde el fondo de la sala cuando detrás de la puerta del taxi negro, que recién había apagado su motor, apareció la figura del hombre de rizos caribes y bigotes bien cuidados que tantas veces él había visto impreso en carátulas de Lp.
Corría 1964 y ese muchacho, Carlos Molina, vivía con sus hermanos y sus padres en una modesta casa de la Carrera 11. Aquella visita resultaba un asunto de justicia poética: justo allí, en las entrañas del barrio Obrero y sus sórdidas cantinas, había comenzado a escucharse con devoción en Cali la voz de trueno del tipo que esa tarde llegaba de visita: Daniel Santos.
El puertorriqueño ya era para entonces un hombre atildado. En Cali habían aprendido a escucharlo desde los boleros apretados que grabara con el conjunto de Pedro Flores. Porque ocurría que en esas cantinas muchos desaguaban el corazón de tantas palabras por decir con canciones como ‘Esperanza inútil’, donde una flor de desconsuelo “persigue en la soledad”.
Otros entendían de qué se trataba eso de que en el juego de la vida “juega el pobre, juega el rico”. Y otros más, presa de los malos amores, se preguntaban entre copas “Señor cartero, ¿no hay nada para mí?”, porque así también lo hacía Santos en su clásica ‘Linda’.
La liturgia era similar cada vez que ‘Margie’, ‘Virgen de Medianoche’, ‘Perfidia’ y, claro, ‘Despedida’ giraban en las vitrolas. O cuando los más gozones recordaban los tiempos en tiempo de guaracha que la Sonora Matancera ayudó a escribir al son del Tíbiri Tábara.
Carlos recuerda con nitidez esos años. Y los evoca, medio siglo después, en la pausa de un recorrido que hace a menudo en otra casa, también del Obrero. La suya. Fue aquí donde fundó lo que le dio por llamar El Museo de la Salsa, un santuario tapizado con cinco mil fotografías de artistas de ese género y otros del Caribe, en varias de las cuales saluda ‘El inquieto anacobero’.
…Daniel Santos durante un concierto en el Evangelista Mora. Santos empuñando una botella de whisky mientras entona ‘Vive como yo’. Santos afinando un piano minutos antes del concierto con el que celebrará en el Teatro Municipal los 50 años de la Sonora Matancera. Santos, años 70, durante un concierto del Hotel Aristi. Santos, vestido de camisa vino tinto, sentado a placer en esa casa del Obrero, después de tomarse el cafecito que doña Irma Salas, madre de Carlos, le servía cada vez que la visitaba…
“Es que Daniel quería mucho a Cali”, cuenta Carlos, en otra pausa de ese recorrido en el que enseña, orgulloso, las imágenes que atesora en su museo.
“La primera vez que vino a Colombia fue en el 53 —sigue narrando Carlos—. Llegó a Barranquilla y allá conoció a Armandito, mi hermano, que se había ido para probar suerte como músico. Daniel le tomó cariño y convirtió a mi hermano en su hombre de confianza; le compraba el periódico, los cigarrillos, y con los años hasta le ayudaba a cobrar el dinero de las presentaciones”.
Una década más tarde ocurriría entonces el encuentro aquél. “Llegó el jefe”, gritó la mamá de Carlos, quien esa misma noche, por invitación del ‘Sinatra del bolero’ —como llegaron a llamarlo— fue a parar al Club Latino, en la Calle 8 con 1, uno de los sitios en los que solía presentarse cuando incluía a Cali en sus giras por Colombia.
Aquí, durante una presentación en el Coliseo Evangelista Mora, el 7 de diciembre de 1980.
Carlos Molina / Museo de la Salsa de Cali.
Otras veces solía vérsele en el Teatro Belalcázar, en la Calle 10 con 21, o en Los Años Locos, templo rumbero que se alzaba contiguo a la clínica Imbanaco. En todos esos lugares el ritual era siempre igual: Daniel Santos pedía que le acondicionaran sobre el escenario una mesita vestida de mantel blanco y sobre ella un vaso y una botella de whisky Johnnie Walker. Solo después de que se empujaba un primer trago largo, comenzaba a cantar.
Sería en una de esas presentaciones, el 26 de diciembre de 1971, cuando El Jefe conocería a la adolescente caleña que convertiría en su esposa.
Armando Molina, quien vive hoy en Miami, conserva nítido el recuerdo de esa noche: Daniel Santos se presentaba en la Caseta Panamericana, por los lados de la Roosevelt con 39, cuando en medio del público advirtió los aplausos de una jovencita de 16 años, piernas de reina y cabello negrísimo. “Pidió que se la buscara para que la llevara hasta el camerino. Y con mi hermano Carlos nos fuimos por toda la caseta hasta dar con ella, se llamaba Luz Dary Pedredín y Daniel le llevaba casi 38 años”.
La muchacha no solo terminaría almorzando con él al otro día; en los meses siguientes caminaría hasta la casa de los Molina, casi a diario, para aguardar por las palabras de amor que le regalaba Santos en sus llamadas desde Puerto Rico. Y la cosa siguió así hasta que, un año más tarde, se casaron en Ecuador para luego partir desde allí hacia la isla que encendió desde muy joven en El Jefe ese nacionalismo que dejó en canciones como ‘Fuera yankee’: “De aquí son los cuchifritos, la batata y el coquí; los que dicen ¡ay bendito!, esos sí que son de aquí (…) Fuera yankee go home, fuera yankee”.
La relación duraría muy poco. Solo cuatro años. Pero los suficientes como para que los hijos de ese breve matrimonio cultivaran para siempre un gran cariño por el artista. Quien lo cuenta es David. El hermano de Danilú. Ambos nacieron en Puerto Rico, pero tras la separación de sus padres vivieron buena parte de su niñez y adolescencia en Cali.
Era acá donde se veían con su padre. “Casi siempre en el Hotel Intercontinental. Estuvo muy pendiente de nosotros. A veces iba a Cali no necesariamente porque tuviera una presentación”, cuenta David, quien dice lamentar esa versión distorsionada, de hombre mujeriego y bohemio, que se ha construido alrededor del Inquieto Anacobero.
Cierto o no, quienes lo conocieron en Cali dibujan a un hombre con sus luces y sus sombras. Que lo mismo era elegante y conversador, que malgeniado y conquistador insobornable. Que su corazón era tan dulce como para apadrinar a Jazmeli, la hija de Armando Molina. Pero también tan vanidoso como para dejar botado un concierto solo porque sentía que habían intentado opacarlo.
Lo vivió el propio Carlos, el del Museo de la Salsa, una noche en que acompañó a Santos a una presentación en Los Años Locos. “Cuando vio el cartel de la entrada leyó que decía ‘Mano a Mano Orlando Contreras y Daniel Santos’. ¡Imagínese eso! El nombre de Orlando escrito primero que el suyo. Contreras terminó presentándose solo porque Daniel se devolvió para el hotel. Tenía un ego muy grande”.
Poco de eso conocía quizás la Cali guarachera que adoró a Daniel Santos y q ue lo acompañó hasta su último concierto en esta ciudad, en 1991, en el Teatro Municipal, acompañado de un bastón que le servía para esconder la incertidumbre de sus pasos. Daniel para entonces se teñía el cabello de negro como un artificio, inútil, para disimular la vejez. Y solo era capaz de lograr sus mejores tonadas sentado, y siguiendo las letras de sus canciones en papel.
Quedaba atrás el tipo que compraba telas en el centro para caminar hasta el Obrero y dejarlas en las manos prodigiosas de Esnel Possu, el sastre que le cosía sus vestidos de colores. El tipo que en sus tiempos mejores se fumaba en el parque del barrio un buen ‘porrito’ de marihuana. Daniel Santos hizo de su música testamento: “en el juego de la vida al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan”. Tomado del diario el País Cali. Lucy Lorena Librero